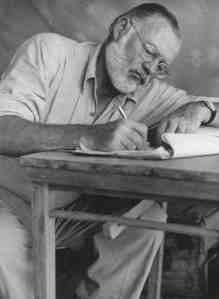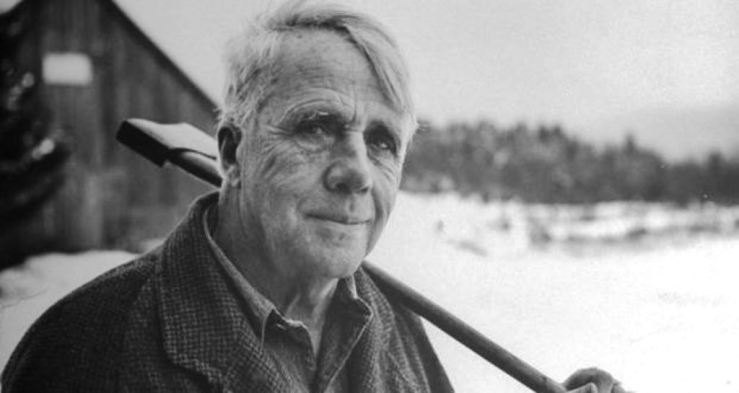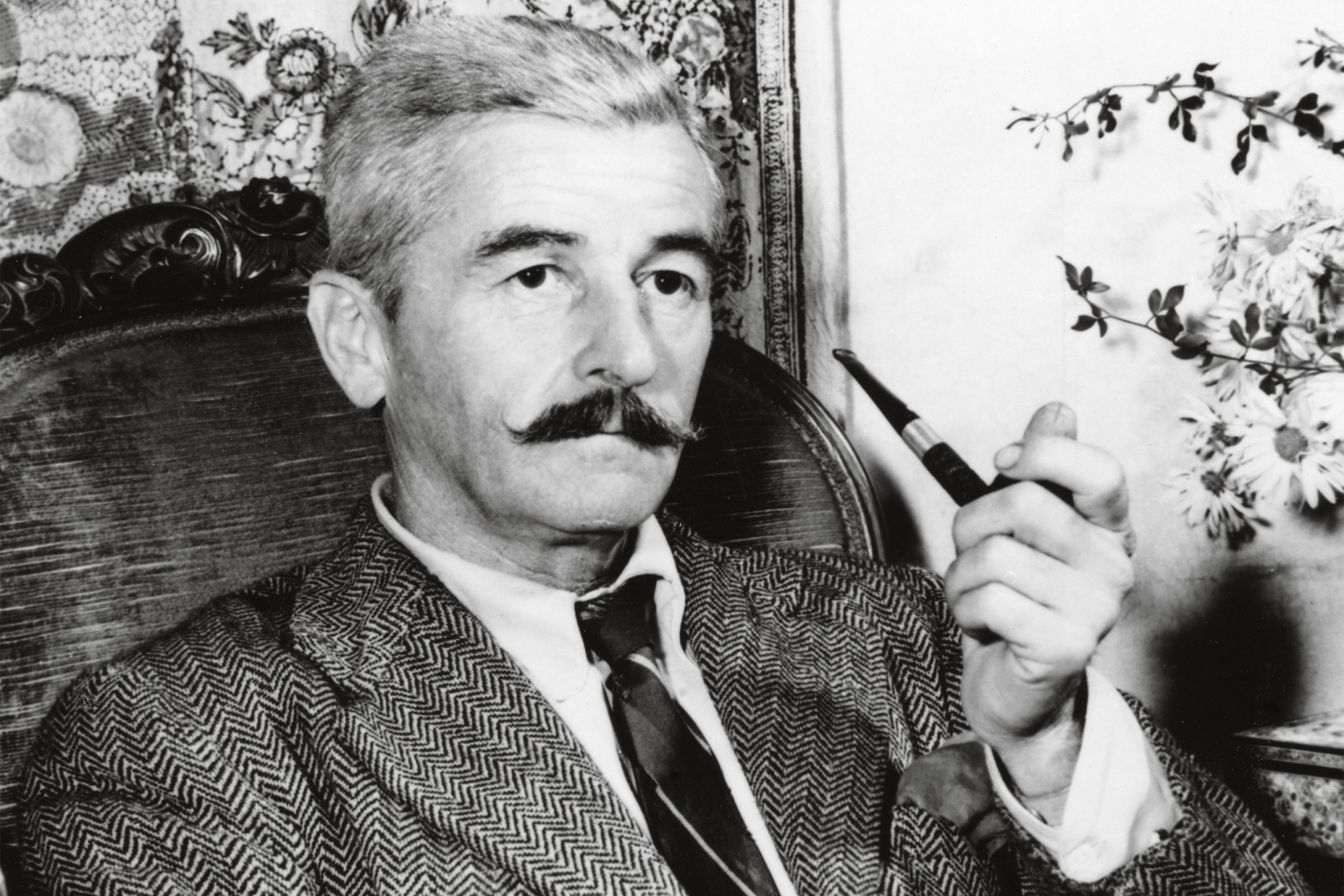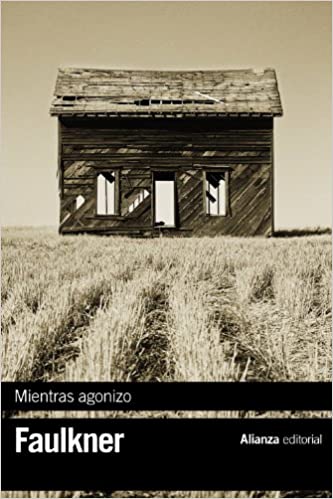Jerome D. Salinger (1919-2010) fue un joven que vivó la guerra de primera mano cuando se embarcó a Normandía en 1944, con un puesto de contraespionaje para minimizar las bajas americanas. La muerte de sus compañeros y la atrocidad propia de la guerra, sólo pudo ser soportada por su dedicación a la escritura. Se dice que parte de El guardián entre el centeno fue escrito en esta época. La guerra lo impactó tanto que a su regreso a casa se internó voluntariamente en un hospital psiquiátrico por un tiempo.

Reseña y recursos narrativos
El guardián entre el centeno se convirtió en la sensación literaria apenas se publicó, obtuvo críticas positivas que alababan la calidad del personaje y lo bien retratado que estaba el sentimiento de soledad e incomprensión del protagonista, con el que fácilmente se pudo identificar la población americana de posguerra. Pero obtuvo también reacciones negativas, que juzgaban que el tipo de lenguaje empleado era pobre y demasiado coloquial. No obstante, esta es una de las principales características que hacen grandiosa a esta novela, el slang típico de un adolescente quejumbroso.
La historia es aparentemente muy simple: Holden Cauldfield es un joven de 17 años que narra lo sucedido un fin de semana previo a Navidad un año antes de cuando es relatada la historia, días en los que él considera que pasó algo significativo que lo llevó a estar en lo que parece ser un hospital psiquiátrico. Seguimos a Holden en su aventura en Nueva York tras haber sido expulsado de la escuela (era la tercera vez que cambiaba de escuela), durante esta aventura, de sábado a lunes, todo lo que puede salir mal le sale mal.
Holden es el típico adolescente que no está de acuerdo con el mundo en el que vive, en especial con el mundo adulto, por lo que se la vive criticándolo y quejándose de él, en especial porque es el destino inevitable que le espera. Su carácter es impulsivo y explosivo, no está de acuerdo con casi nada, odia prácticamente todo y a todos, sobre todo si tiene que ver con convencionalismos y el mundo adulto. Lo único por lo que tiene respeto es por la infancia, aquel reino perdido que cada vez se aleja más de él, con lo niños se comporta amable y acentúa sus virtudes, en especial sobre su hermana menor Phoebe. Holden tiene una desarrollada capacidad de observación y reflexión, es muy inteligente.

Los recursos narrativos que emplea Salinger en esta historia son prácticamente tres: la metáfora, comenzando con el nombre de la novela; el lenguaje llano y coloquial, que dan verosimilitud al protagonista; y una sola voz narrativa, la de Holden.
La historia tiene una única perspectiva, la del adolescente incomprendido y solitario que sufre el contexto en el que vive y ataca a cada persona y situación en la que se encuentra. Esta única perspectiva hace que el relato sea muy cercano al lector, ya que nos hace acompañar a Holden en cada paso que da, nos hace desesperar cuando habla por teléfono en búsqueda de compañía, nos enternece cuando platica con su hermanita y nos duele cuando habla de su hermano muerto. El monologo exterior nos hace sentir que Holden nos platica su experiencia personalmente y en más de alguna ocasión nos identificamos con su desencanto y enfado.
Otro recurso que el autor utiliza acertadamente, probablemente el que le da mayor identidad a la historia, es el lenguaje llano y coloquial con el que se expresa el protagonista. La voz narrativa adolescente gana credibilidad frente al lector al expresarse con frases muletilla que se repiten constantemente, como: “¡jo!”, “me deja sin habla”, “…y eso”, “o algo así…” También suele exagerar sus comentarios, por ejemplo: “era como cincuenta veces más inteligente que yo”, “más vieja que Matusalen”, “tardó como cinco horas”.
La aparente sencillez con la Salinger nos presenta a Holden logra un relato entrañable, ya que de boca de un adolescente es retratado todo un contexto, la confusión y angustia con la que vive Holden respecto a su realidad inmediata y su futuro ineludible, es como si él fuera el depósito de todas las angustias familiares y sociales. Tiende a fantasear sobre posibles situaciones a futuro, como lo que pasaría si se fugara o si fuera baleado.
El tercer recurso narrativo en la novela es la metáfora y el simbolismo. Identifico tres momentos específicos: el nombre de la novela, su insistente pregunta sobre a dónde van los patos cuando el lago se congela y el sombrero rojo que compra en Nueva York.
El nombre de la novela es tomado de un poema de Robert Burns[1] que dice:
“Si un cuerpo encuentra otro cuerpo, cuando vienen entre el centeno”,
pero Holden lo recuerda como
“Si un cuerpo agarra a otro cuerpo cuando viene entre el centeno”.
Lo menciona en una plática con su hermana cuando ésta le cuestiona sobre lo que realmente desea hacer:
“…pues muchas veces me imagino que hay un montón de críos jugando a algo en un campo de centeno y todo eso. Son miles de críos y no hay nadie cerca, quiero decir que no hay nadie mayor, sólo yo. Estoy de pie, al borde de un precipicio de locos. Y lo que tengo que hacer es agarrar a todo el que se acerque al precipicio, quiero decir que si van corriendo sin mirar a dónde van, yo tengo que salir a donde estén y agarrarlos. Eso es lo que haría todo el tiempo. Sería el guardián entre el centeno y todo eso. Sé que es una locura, pero es lo único que de verdad me gustaría hacer.” (pp. 230-231)

Esta fantasía sostiene el deseo de Holden sobre el cuidado de la inocencia, él es encargado de que los niños no caigan al precipicio, que no pierdan la inocencia, considerando el precipicio como el cambio de etapa, cuando crecemos perdemos la inocencia y cadencia infantil. Holden lo vive y lo padece, él está entre la adultez que tanto detesta y la infancia idealizada. En la fantasía él también está en medio entre el juego infantil y el camino a la adultez.
En lo que refiere a la reiterada duda sobre adónde van los patos de Central Park cuando el lago se congela en invierno, podríamos decir que se trata de una preocupación que lo aqueja constantemente: el miedo a que las cosas se vayan y no regresen, como los muertos, como su hermano muerto específicamente, o bien, como la infancia, cuando creces ya no puedes regresar a ser un infante, sino que sigues creciendo, envejeciendo. Los patos migran y luego vuelven, es su ciclo de vida, pero Holden no tiene la certeza de que vuelvan, de quién los cuida o si alguien se los lleva y luego los devuelve. Este temor sobre lo que se va y no regresa se calma en otra escena, casi al final del libro, cuando se encuentra en el museo y se siente tranquilo porque le gusta que en el museo las cosas no cambien, siempre sean como se exhiben a pesar del tiempo, lo único que cambia son las personas que lo visitan.
Por último, el simbolismo puesto en su gorra cazadora roja que compró en Nueva York la mañana de sábado al inicio del relato. La gorra roja lo hace destacarse del común, le da identidad frente un mundo enajenado y conglomerado, lo hace distinguirse y la única persona con quien lo comparte es con su hermana Phoebe.
Temas principales
Los temas principales que Holden desarrolla son: crítica a la falsedad, el absurdo de la guerra y la ideología militar, idealización de la inocencia y la pureza, resistencia a crecer y desagrado por el mundo adulto, y el despertar de la sexualidad adolescente.
El desencanto y el hartazgo de Holden es evidente, no le gustan las apariencias ni el consumismo que le da sentido a la vida de las demás personas
“Deberías ir a un colegio de chicos alguna vez. Pruébalo alguna vez –dije–. Están llenos de tíos falsísimos y todo lo que haces allí es estudiar y aprender lo suficiente para poder comprarte un puñetero Cadillac algún día, y tienes que fingir todo el rato que te importa que pierda el equipo de fútbol y todo lo que haces allí es hablar todo el día de chicas y de alcohol y de sexo. Y todos forman esos asquerosos grupitos cerrados. Los de equipo de baloncesto el suyo, los católicos el suyo, los malditos intelectuales el suyo, y lo que juegan bridge el suyo. Hasta los socios del maldito Club del Libro del Mes tienen su grupito. » (pp. 177)
La novela de formación
La novela de formación, conocida por su nominación en alemán, Bildungsroman, es un género que trata historias de crecimiento de algún joven, niño o adolescente, hasta la etapa de madurez o bien, hasta algún momento de transformación esencial en el personaje. El término fue acuñado por el profesor Karl von Morgenstern a inicios del siglo XVII; el vocablo “bildung” tiene una doble acepción: formación espiritual y física. No obstante, su difusión se le adjudica a Wilhem Dilthey, quien en 1870 clasificó algunas novelas con características similares. Dichas características son:
- 1) el protagonista es joven, niño o adolescente;
- 2) el conflicto con su entorno es lo que da inicio a la historia y las experiencias que recoge de su viaje de formación/aprendizaje son las que al final lo harán poder integrarse a su medio;
- 3) sufre al notar la diferencia entre su mundo idealizado y el real;
- 4) la historia no contempla la muerte del protagonista y tiende a finalizar felizmente o al menos, sin daños irreparables.
Para otros autores debe incluir también estas características:
- El héroe debe ser solitario, en la búsqueda de algo que de sentido a su vida y ser reactor a los convencionalismos sociales.
- La historia debe seguir al joven hasta que deja de centrase en sí mismo y puede incluirse como parte de la sociedad en la que crece.

Son historias que muestran una postura de rebeldía frente al mundo adulto, debido a que el protagonista tiene una gran necesidad de diferenciarse de sus padres y modelos adultos, así como al destino o planes que han reservado para ellos. La necesidad de marcar su diferencia en la abrumante masa social y la pérdida del privilegiado mundo infantil, generan una gran angustia.
La soledad es otro un rasgo determinante en el adolescente protagonista. Son personajes inteligentes, más que el promedio, y suelen darse cuenta de ello lo que los hace distanciarse del grupo de jóvenes de su edad. Al ser inteligentes y notar esa diferencia con sus pares, se vuelven arrogantes y orgullosos de su peculiaridad ante el rebaño, no sólo buscan la soledad, sino que marcan su distancia con los otros y sólo con ciertos personajes logran hacer contacto sincero.
El guardián entre el centeno pertenece a este género. Holden es un chico solitario y rebelde, inteligente y observador de su entorno, muchas veces se cree mas listo que los demás, aunque otras, se menosprecia.
El único rasgo con el que no cumple por completo es con el de la transformación o evolución del personaje, ya que la aventura de aprendizaje es tan sólo de tres días, en los cuales, Holden tocó fondo, rompió con la escuela y con sus amistades, y de no ser por Phoebe, probablemente se hubiese perdido por completo. Phoebe es su ancla a la realidad. No hay un final feliz sino más bien neutral, ya que Holden se encuentra en lo que parece ser un hospital psiquiátrico, en recuperación.
[1] Robert Burns, (Alloway, Ayrshire, Escocia, 1759 – Dumfries, 1796) considerado el poeta nacional de Escocia. Murió en Dumfries, el 21 de julio de 1796.
- Salinger, J.D. (2010), El guardián entre el centeno, Madrid, Alianza Editorial.
- Sumalla, Aránzazu. El adolescente como protagonista literario. Temas de psicoanálisis, No. 5, enero 2013. Revisado el 07 de diciembre de 2019, en: http://www.temasdepsicoanalisis.org/wp-content/uploads/2013/01/Pdf-Sumalla1.pdf